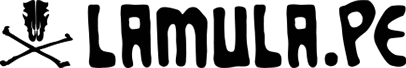Al planeta se le respeta (8)
Hoy fui a la presentación de un documento llamado convenientemente Lecciones aprendidas sobre la defensoría para el proyecto Camisea. Se pueden bajar el texto completo en este enlace. De hecho, les recomiendo hacerlo y leerlo, porque hay harta información valiosa ahí. No estadística, sino más bien de tipo cualitativo, de la que es difícil conseguir de manera confiable hoy en día.
Empecemos desde el comienzo. Como seguramente saben, el proyecto Camisea es ejecutado por un consorcio compuesto de varias empresas. Parte del financiamiento para el proyecto vino del BID, el cual puso como restricción que como parte de la operación misma del funcionamiento del proyecto se tenía que instalar una especie de defensoría tercerizada. O sea, no que el Estado pusiese una oficina de la Defensoría del Pueblo, sino que se contratara a una tercera entidad que no fuese parte del consorcio ni del Estado y que sirviera para tratar con la comunidad resolviendo conflictos, atendiendo protestas, etc. Esta defensoría dirigida terminó en manos del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP. Y ellos después de seis años están publicando este documento con las lecciones que han podido aprender de todo lo que han tenido que pasar.
Tengan en cuenta que ellos han tenido que tratar no solamente con comunidades en la selva (que de hecho ocupó la mayoría de su tiempo), sino también con comunidades en la sierra (por el tendido del ducto) y con comunidades de pescadores en la costa.
Como les decía, les recomiendo que lean el documento. Pero a nivel personal me llamaron la atención cinco puntitos comentados por esta gente que son los que están en las trincheras mediando entre un consorcio al que se le echa la culpa de todos los males y unas comunidades con las que transar es cada vez más difícil.
--
Primero, un detalle que comentaron fue que la prioridad nacional que se le había asignado al tendido del ducto generaba la opción de una negociación forzosa. No soy abogado, así que a lo mejor digo una burrada, pero eso hacía que la negociación voluntaria que venía antes estuviese condicionada. Ah, o sea, ¿no me quieres dar permiso para instalar el ducto por debajo de tu sala? No importa, porque después estás obligado a negociar. Eso desvirtúa la esencia de la negociación.
Por el otro lado, si no hubiese la opción de la negociación forzosa se genera lo que en economía se llama oportunismo de capital. O sea, ¿se imaginan al último campesino negociando, después de que el consorcio ha conseguido el permiso de los miles de otros? Ese último podría pedir millones de millones de dólares (llamémosle trezilliones de dólares) por la conformidad previa a que deje pasar el ducto por debajo de su sala. Así que es un asunto complicado.
Segundo, la madre de todos los corderos en este asunto es, según estos patas, la valoración de las compensaciones que se pagarán. O sea, el que el ducto pase por tu propiedad es una molestia por varias razones. Eso está fuera de la discusión. Y dado que el país se está beneficiando con tu molestia, es justo que se te compense por eso.
El asunto es que la valoración de esa compensación debería ser técnica. En economía hay toda una rama que estudia eso y dependiendo del método que se aplique dará un resultado distinto. Lamentablemente, la negociación de la valoración de la compensación ha dejado de ser algo técnico. Un detalle que es tan crucial y tan central ha pasado a ser un mero regateo. Yo digo que la compensación debería ser un trizillión, tú dices que debe ser una bolsa de chifles. Regateamos por un tiempo (en algunos casos por cuatro años), hasta que llegamos a un punto medio.
Esto también desvirtúa la naturaleza de la compensación. Se suponía que eso respondía a un problema específico que se puede medir. Esto, dado que por ley se define en el libre mercado y habiendo la opción de la negociación forzosa, da como resultado esta situación que no es la óptima. Algo que debería estar en manos de profesionales termian en manos de negociantes de telemercado.
Tercero, la naturaleza intercultural de la negociación entre el consorcio y las comunidades hace que surgan puntos muy difíciles de conciliar. Un ejemplo en el que insistieron bastante y que me llamó harto la atención es la diferencia en la concepción de lo que pasa con un acuerdo firmado. Para los negociadores del consorcio, la negociación acababa con la firma de un acuerdo, el cual se suponía sería respetado por ambas partes. En cambio para algunas comunidades la verdadera negociación comenzaba recién cuando se firmaba el acuerdo, el cual era usado como punto de partida.
En fin, si así son las cosas, ni modo, hay que adaptarse y negociar de esa manera. Pero tienes un consorcio monstruoso compuesto de varias empresas internacionales que tienen una versión de cómo deberían ser las negociaciones. Éstas tienen mucho problema aparentemente para adaptarse, porque hay temas de principios involucrados. Para una empresa grande es crucial que se respeten los acuerdos. O sea, el mero principio del acuerdo parte de eso. De lo contrario, nada funcionaría.
Así que al final tenemos dos visiones culturales distintas colisionando con respecto a algo tan concreto.
Cuarto, los que hablaron por esta defensoría tercerizada expresaron mucha preocupación con respecto a la legitimidad de los asesores de las partes. O sea, en una negociación de este tipo los asesores son necesarios. Obvio, el consorcio necesita de gente que sepa cómo es que se negocian estos asuntos con las comunidades (piensen que en tender el ducto se ha tenido que negociar con miles de familias y comunidades). Por el otro lado, los campesinos, pescadores, etc., no conoce el negocio del consorcio y no saben cómo es el asunto. En ese sentido, tiene sentido que ambas partes acudan a asesores que los orienten en ese proceso.
El problema viene cuando el protagonismo recae en los asesores y de pronto el asesor está ganando premios internacionales por defender a una comunidad que ni sabe lo que está pasando.
Esto en parte es la razón por lo que el punto anterior de da. O sea, porque los asesores ya no son técnicos, ni abogados, ni economistas, sino meros negociadores, la negociación misma se convierte en un regateo que incluye conceptos imposibles de medir, como el valor sentimental de un árbol.
Quinto, después de darles la compensación se les abandona a su suerte, lo cual es pésimo. Contaron el caso de una comunidad campesina que con el dinero que recibieron invirtieron en un hotel en Huamanga, el cual al poco tiempo estaba quebrando, porque no lo habían sabido administrar. Pucha, en ese caso, ¿qué hacemos? O sea, se les compensó, pero mal asesorados consideraron que les convenía invertir en un negocio del cual sabían poco o casi nada.
La historia no debería acabar en la compensación, sino que debería de haber un acompañamiento. Qué sé yo. Algo.
--
Más allá de las metidas de pata y de las deficiencias en el proceso e independientemente del eterno rollo de a dónde va a ir a parar el gas, me parece harto loable que haya tanta gente metida en tratar de salirse con una opción para tratar de hacer viable un gran proyecto que por un lado genera millonarios beneficios, pero que por el otro lado perjudica a un escuadrón de personas. El proceso por el cual se le compensa a esta gente tiene que ser impecable, conocido y transparente. En ese sentido, me parece genial que este Centro se haya tomado el tiempo se sacar este librito. No digo que sea un procedimiento perfecto, pero con algo se han salido y lo están mejorando con el tiempo.
Hace unos días en el twitter me decían con respecto a Inambari que no hay había forma alguna que se concilien los intereses nacionales por los que nos convendría que se haga tremenda operación de generación de energía con los problemas que se generan a la población de esa zona.
NO-HAY-FOR-MA. O sea, ni la piensen. No lo hay. Zip. Cero.
Y el hecho de que no se sepa cuánto es el beneficio que generará Inambari, cuánto nos pagará Brasil por la porción de la generación que le daremos, cuánto se inundaría, etc, etc, no es excusa para darle una oportunidad. Pues no, NO-HAY-FOR-MA. Punto.
Yo no digo que se haga Inambari ni que no se haga. Digo que falta información para saber lo que se tiene que hacer. Y que a estas tempranas alturas decir de antemano que NO-HAY-FOR-MA es harto irresponsable y, lo siento, desinformado. Que "hay especialistas" que dicen que no se haga y por eso lo repito. Pues eso es irresponsable. Que las pérdidas serían inmensas. Pues no sabes cuáles serían los beneficios para la sociedad como para compararlo. Que en el Perú no se puede confiar en el Estado. Pues entonces supongo que la propuesta es que nunca se haga nada. Que el análisis económico no incorpora factores sociales. Pues eso es mentira, sí los incorpora (que el resultado no te guste es otra cosa).
La cultura del NO-HAY-FOR-MA me parece harto peligrosa, porque nos lleva a una situación en la que nunca se haría nada. Por lo menos si valoramos y medimos y etc, etc, al final decidimos que no se haga con criterios objetivos. Con la cultura del NO-HAY-FOR-MA, nunca se haría nada porque no. ¿Por qué no, dices? Porque no. Punto.